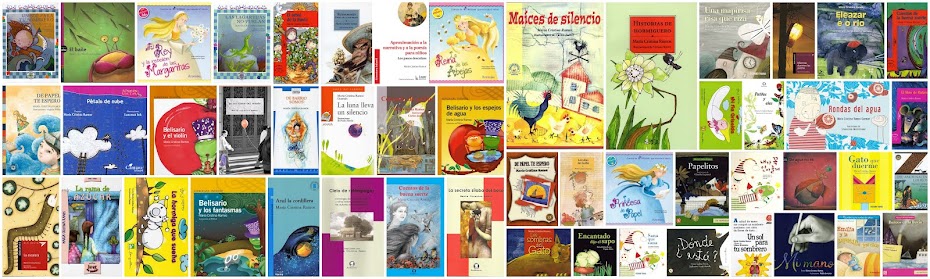De la guerra y otras infamias
Hemos andado siglos de extrañas travesías y ahí estaban
los niños, quebrando el pesar de los días, alumbrando, señalando las bandadas,
preguntando por los secretos de las flores y los misterios abstractos.
Hemos andado siglos de aventuras y descubrimientos,
pasando junto a la obra de algunos gigantes de dulce corazón. Y ahí estaban
nuestros niños.
Hemos conquistado desiertos y riberas, medanales y
ciénagas, hemos bordeado el precipicio y hemos atravesado dunas. Y ahí estaban
los niños. A veces colgados en la espalda de las madres que limpiaban las
pisadas de los otros. Mirando de cerca el madurar de la uva, el resplandor de
los libros, el amarillo de los maíces, el ácido verdor de las manzanas. Estaban
en el fondo arenoso de los tazones de una leche no siempre cierta, en el fondo
transparente del té demasiado acuoso para alcanzar los cumpleaños, en la
complicidad de la tela que estiraba su fibra vegetal hasta cubrir la escasez y
dar espacio para el salto.
Y al lado de su corrida y sus juegos de manos estaban
las marcas de los otros, los gestores de la infamia. Los capaces de quebrar la
historia de sus días, las diáfanas miradas, la cercanía del pan.
En el fondo de sus ojos los niños cantan, en el
respirar de los días los niños aún cantan, aún se acercan a las mesas ajenas
para ver cuánto han crecido, aún se trepan al nido del árbol para ver cómo es
la vida desde una altura diferente. Aún siguen descubriendo sus manos trémulas
como aves nuevas. En el fondo de sus voces existe aún la música, existirá
siempre la música.
Pero a veces hay que huir. Huir en largas caravanas
donde algunos se convierten en recuerdos de arena, en largas caravanas para
acampar en lugares extraños, en largos escondites donde el agua no ha aprendido a llegar, donde las rodillas
se vuelven transparentes a fuerza de hambre y de cansancio. Donde los
ojos se hacen grandes, y crecen, exigidas por la nada, las pancitas.
Pero a veces hay que refugiarse. Respirar un humo
fétido y esconderse en refugios del subsuelo, del subsuelo del suelo, del
subsuelo de todo lo esperado, del subsuelo donde resisten las raíces, del
subsuelo de los edificios que alguien construyó sin saber que serían una carcasa
vacía, con ventanas temerosas donde un violín insiste en su última sonata.
En el subsuelo donde el estruendo hace vibrar los
huesos y el desconcierto de los dientes. Donde las madres abrazan a sus hijos
para salvarlos y caen con ellos en un musgo de oscuridad preñado de gritos y
preguntas.
Corre después alguien sobre los escombros, corren los
que tenían hijos y
amigos y una historia pasada y una historia por venir. Corren y la que fuera
vida es un campo lleno de agujeros, quebrado en su derecho de semilla, en sus
siglos de cultura, quebrado en todas las simientes. Corre un hombre con su hijo
que ya no tiene voz, ni mirada, ni castillo de arena, ni cuaderno caminado de
letras. El polvo llena el aire. Cae como ceniza de un gigante candil apagado,
como respiración perversa de polvo que hiede a pólvora y a soldados que una vez
fueran niños.
¿Quién avanza sobre los escombros de una ciudad? ¿Qué
hay dentro de quien se atreve a caminar sobre los huesos de los otros? ¿Qué
recibió al crecer el que es capaz de acorralar a un ser humano con las manos en
garras, con las manos en armas? ¿Qué países son los que golpean? ¿Qué países
son capaces de erguirse sobre las miradas vacías de los niños? Qué triunfo es
el que corona a los países que ponen la muerte en la boca del que pide
alimento, la muerte en el cuerpo que nació para ser un niño amado, cuidado,
acompañado? ¿Quién es el que se suma a una maquinaria de muerte que hace del
ser humano el gran depredador, el sádico temido, el ciego burlador?
Crecerán
las voces un día, las voces de los niños, distantes de un mandato de muerte.
Crecerán las voces de los niños hasta unirse con las voces de los hombres y las
mujeres que no olvidamos que la muerte es muerte y hemos de seguir eligiéndonos
defensores de la vida, de la vida que venimos a caminar, de la vida que todos,
todos merecemos. Una vida con una cotidiana posibilidad de trabajo y de
alegría, de arte y de salud, de esperanza y realizaciones, de lugares donde
todo sea posible. Cantar y construir, escribir y silbar y esperar la madurez de los frutos
mientras el sol inaugura otra vez el día para cada árbol, para cada cisne. El
día para cada espacio de aire donde un niño se decida a dar su primer paso; el
paso que hay que cuidar, ese que puede redefinir nuestra dudosa humanidad.
 |
| En el vientre rojo de la ciudad Nicoletta Tomas Caravia* |